

 La fotógrafa de guerras franco-española Christine Spengler relata su vida y su visión del periodismo gráfico.
La fotógrafa de guerras franco-española Christine Spengler relata su vida y su visión del periodismo gráfico.La Christine Spengler que me recibe es la antítesis de una corresponsal de guerra. Viste como Frida Kahlo y se comporta como una musa del surrealismo enamorada de los tópicos de la españolidad.
Christine es dos mujeres y actúa cada instante como un personaje, sin dejar de ser ella misma. Sale a la escalera a recibirme y desde lo alto me dice algo que repetirá en varias ocasiones. “Aquí vivió Manolete, ¿sabía?”
El misticismo y la frivolidad confluyen en su piso de la calle Válgame Dios [Madrid]: pequeños altares, sillas de anticuario forradas en piel de vaca y enormes fotografías de toreros mezcladas con flores de colores chillones construyen un espacio muy almodovariano.
“A Almodóvar le encanta esta casa. Estuvo aquí el otro día justo antes de irse a Londres y coincidió con mi nana, la mujer asturiana que me cuidó durante mi infancia en España. Ella se empeñó en hacerle churros y no le dejó marcharse hasta que se los comió”. Nos abstraemos de la Christine glamourosa para remitirnos a la mujer de negro, su uniforme de guerra. La luz y la sombra conviven en una esquizofrenia que ella escamotea a su manera.
¿Nunca se le ocurrió fotografiar la guerra en color?
«Si eres pudorosa, vas tapada y no miras a los ojos de los hombres eres aceptada en cualquier parte»
No, porque, como mujer, una de las cosas que me diferencia de los fotógrafos hombres es que huyo totalmente del sensacionalismo. El blanco y negro es más punzante, no necesito añadir ríos de sangre roja.
A veces en las guerras los niños son más peligrosos que los adultos...
Es cierto, porque no tienen conciencia.
Esos niños de la guerra son protagonistas en su obra...
Los niños ocupan un puesto importante porque son lo que yo llamo las flores de la guerra. Para mí el recuerdo más bello y más puro de los conflictos armados es el de sus risas en las cuatro esquinas del mundo. Nunca pierden su inocencia y siguen jugando en medio de la tragedia, pero no son siempre ángeles. En Londonderry los soldados les cacheaban constantemente.«Los fotógrafos siempre van con unos chalecos y teleobjetivos amenazantes, será una cosa fálica» ¿Ve a este que parece tan adorable y se acerca sonriente con las manos en el bolsillo? Por supuesto que lleva escondidos cócteles molotov. Atacaban todo lo que podían y durante los fines de semana distraían a los soldados ingleses para que los padres del IRA trasladaran las armas por los tejados.
¿Ser mujer ha sido una ventaja o una desventaja en este trabajo?
La mujer tiene una ventaja enorme para hacer este oficio, y es que si eres pudorosa, vas tapada y no miras directamente a los ojos de los hombres eres aceptada en cualquier parte. Las tres veces que tuve la suerte de ser recibida por Jomeini no sólo iba con chador, sino que llevaba las manos cruzadas y en ningún momento me atreví a levantar la mirada. Le hacía las preguntas a través de su mujer y gracias a la complicidad que alcancé con ella y con sus hijas fui la única que pudo acceder a la Casita Verde el día de su muerte para fotografiar sus objetos personales. En Afganistán recorrí todo el país en un pequeño taxi amarillo poniéndome a veces la burka para poder penetrar en los hospitales de mujeres con la cámara escondida. 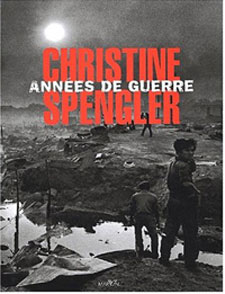 Las mujeres somos más camaleónicas que los hombres. Los fotógrafos siempre van con unos chalecos y teleobjetivos amenazantes. Será una cosa fálica, pero es un hecho.
Las mujeres somos más camaleónicas que los hombres. Los fotógrafos siempre van con unos chalecos y teleobjetivos amenazantes. Será una cosa fálica, pero es un hecho.
¿Cómo consiguió trabajar en Afganistán cuando los talibanes prohibían la fotografía?
En Afganistán sólo estaba prohibido fotografiar a seres humanos. Tenías derecho de entrar con una cámara fotográfica, pero para fotografiar cementerios, montañas, ríos... Yo entré con una falsa carta diciendo que era fotógrafa de arquitectura y que quería retratar las maravillas del país. En todo momento me acompañaba un guía del ministerio de Asuntos Espirituales, pero nunca le dejé poner un ojo en mi objetivo para que no se diera cuenta de lo grande que se ve a través de él.
¿Sigue utilizando solamente la vieja Nikon que le regaló su hermano Eric?
Sí, siempre le he sido fiel, y mi objetivo fetiche que es el gran angular de 28 milímetros porque me encanta estar muy cerca. Mi gran orgullo es no haber robado nunca una fotografía. Cuando las mujeres palestinas de los campos de refugiados del Líbano me veían vestida de negro como ellas (ellas me llamaban la mujer de negro) se acercaban a mí para enseñarme las fotos de sus muertos y mirar frontalmente a mi objetivo. Lo primero que hacen las mujeres en Kosovo, en Argelia, en Líbano o en Irán es sacarme los retratos de sus mártires. Esto es lo que me fascina de mi trabajo, esta ósmosis, esta complicidad a la que llego con las personas a las que fotografío. Como el gran fotógrafo Bob Capa prefiero fotografiar a los supervivientes que a los muertos.
¿Cómo era su relación con los otros reporteros de guerra?
Me veían inofensiva y no me tomaban muy en serio. Soy totalmente autodidacta, siempre trabajo con luz natural y aprendí intuitivamente el encuadre gracias a que en mi infancia hacía tres visitas semanales con mi tía Marcelita al Museo del Prado. Entiendo siete idiomas. He aprendido árabe solita con libros y cassetes, e incluso pude mantener una conversación con el coronel Gaddafi, pero yo sólo sé decir lo básico, así que él se rió conmigo. Me fui a Irlanda del Norte sin haber publicado nada y con el carnet de un club alpino que hice pasar por el de Prensa. Cuando descubrí mi vocación le pedí a Eric una cámara prestada, porque él era fotógrafo de moda, y luego durante dos años sólo hacía fotos apaisadas porque nadie me enseñó que podías darle la vuelta a la cámara. Un día me encontré con Sebastião Salgado en Calcuta y al verme trabajar me preguntó: “¿Pero qué haces? Tienes hacer cuatro apaisadas y una vertical para las portadas...”. Al minuto comencé a publicar portadas.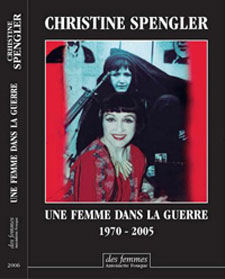 Lo importante es la mirada.
Lo importante es la mirada.
¿El suicidio de su hermano Eric cambió su forma de ver y fotografiar el mundo?
El día que recibí el telegrama azul anunciando su muerte, en el Hotel Continental de Saigón a las 6 de la mañana, se me veló la visión del color por completo. Tan profundo era mi duelo. Viví quince años vistiendo, fotografiando y soñando en blanco y negro. Con 23 años me volqué en este oficio, me corté el pelo a lo Juana de Arco, me vestí de negro. Yo siempre decía: “Quiero morir de pie ejerciendo el oficio más bello del mundo”. Por eso nunca he llevado chaleco antibalas y nunca me he puesto en un búnker. Hoy estoy curada de querer morir. El blanco y negro lo reservo para el duelo del mundo. El color para mis vírgenes y toreros, para los sueños...
¿Cómo volvió el color?
Sólo a raíz de mi arresto por unos combatientes en el Líbano. Me vendaron los ojos, me ataron las manos y me hicieron desfilar en la calle principal de Beirut diciendo que yo era una espía sionista. Estuve en un tribunal revolucionario durante cinco horas y por primera vez en mi vida el hecho de ser mujer se me volvió en contra. “¿Por qué aprendes el árabe? ¿Cómo es que tu agencia no tiene a corresponsales masculinos para hacer este oficio?” Debía ser ejecutada al amanecer, pero fui liberada in extremis milagrosamente. Aquella noche salí como los toreros del ruedo y por primera vez en quince años tuve sueños maravillosos en color. Tuve visiones dalinianas y decidí que por cada foto de duelo que había sacado en mi vida, expondría también su réplica en la belleza. Al volver de la guerra decidí hacerle un homenaje a los toreros de mi infancia que comparten con los corresponsales de guerra esta cita periódica con la muerte. Está a punto de aparecer un libro en París con estas fotografías que se llama Vírgenes y toreros, con textos caligrafiados de Christian Lacroix, que es un enamorado de mi obra.
¿Tiene deseos de ir a Iraq a fotografiar la posguerra?
Me marcho en breve. Sola, como siempre. Quiero recorrer todo el país en taxi con un guía y un conductor para hacer fotografías diferentes, sin prisa. De esta guerra hemos visto sólo lo que nos quieren enseñar, pero ¿y lo que no vemos? ¿Y los gritos? ¿Y el olor a muerte? La guerra de Iraq ha sido aún peor de lo que esperaba y sólo tengo un temor: encontrar cada lugar reducido a cenizas.